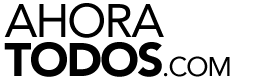Qué tendrá la palabra “madre” que apenas se la lee hay como un sobresalto. Chasquidos y torrentes de amor: esas marejadas turbias, violentas, nutricias, que un poco nos hacen y nos deshacen a todos.
“Pero ahora la luz advierte que la cocina está vacía./Que no hay platos. Que hace mucho no hay nadie acá”. Leo estos versos y el dolor se vuelve objetos, paredes, sonidos. Todo lo que grita cuando el ser amado –por caso, la madre– ya no está.
Martín Rodríguez es escritor, poeta, columnista político habituado a analizar el ríspido escenario argentino. En sus poemas, el rugido de este país difícil que venimos siendo también dice presente, aunque lo que predomina es otra cosa. Y esa otra cosa –inasible, enigmática, letal como una daga– impregna los poemas de Balada para una prisionera, su último libro, publicado por Caleta Olivia.
«Año y medio de pulseada con la palabra y una decisión: no escribir como hijo, sino como “un hombre que mira a una mujer que fue su madre”»
“Escribo para entender a mi familia –dice Martín–. Y para entender a mi país, a mi gente”. Estamos en el bar Mar Azul, Tucumán y Rodríguez Peña, un concentrado duro de imaginario porteño. En algunos poemas de Balada para una prisionera emerge otra geografía: paisajes de infancia que riman con el municipio de San Miguel cuando las calles todavía eran de tierra y el niño que alguna vez fue Rodríguez las visitaba como “la puerta de entrada al campo”, zona abierta para la familia multitudinaria, los domingos de asado, risas, llantos, alguna guitarra.
Me cuenta que su madre, María Alicia Godoy, murió en abril de 2022. Que él había empezado a escribir estos poemas antes de esa fecha, pero que el libro tomó forma después. Año y medio de pulseada con la palabra y una decisión: no escribir como hijo, sino como “un hombre que mira a una mujer que fue su madre”.
El curso de los poemas va dejando indicios. Intermitentes, aparecen los rasgos de la militante curtida en la furia de los años setenta, la abogada, el “minón”, la madre a tiempo completo; alguien que podía ser temible pero que cada tanto dejaba entrever las marcas del miedo y la culpa.
Antes de que nadie aventure alguna conclusión fácil, el escritor aclara: “no es un libro del linaje setentista. Tampoco es una biografía política; hay zonas de fantasía, de ficción”. La sustancia misma de Balada para una prisionera lo respalda. “Madre sal./Te traje del misterio, decís./Te devuelvo al misterio, digo”, se lee allí. Y también: “Las familias son bandas de corazones solitarios”.
Rodríguez enhebra la figura de la madre con la del microcosmos familiar: el padre (“Él nos cuidará a todos/Él nos sacará la sartén del fuego”), la abuela brava, bravísima (“La dama de hierro con Virginia Slims y boquilla”), los hermanos, tíos, primos. Los secretos.
Formado en la poesía de los años noventa, hace de las voces familiares, la lengua de la calle, los consumos y fervores masivos, la materia prima de su obra. Tiene una “santería de escritores” que, asegura, lo ayuda a vivir. Algunos de ellos: Erri de Luca, Simone Weil, Pier Paolo Pasolini. De este lado del océano, Juana Bignozzi, Jorge Luis Borges, Francisco Madariaga, Leónidas Lamborghini, Juan Gelman (“sobre todo el post-tragedia, el de Salarios del impío, el que lee a los místicos españoles”, describe).
No se siente cómodo con la euforia narcisista del presente (“me eduqué en la sobriedad del siglo XX”), aunque las herencias del siglo que pasó tampoco sean fáciles de procesar. Señala lo que podría ser la marca en el orillo de este tiempo: “desde el punto de vista político, mi generación está enferma de filiación. Construye su propia cárcel en la filiación: todos son derechos y no obligaciones”.
¿Cómo sacarse el ropaje de hijo y hablarle a la madre desde un lugar destinado a ser imposible? Quizás parte de la respuesta esté en el ejercicio de la piedad. Balada para una prisionera es un libro sobre familias que ya no existen, un diálogo con alguien que no puede responder. La búsqueda de la forma justa: “el punto en que podía hablar con ella siendo brutalmente sincero pero sin castigarla”.